Cuando el tamiz neonatal importa. Caso clínico
When newborn screening matters. Clinical Case
Autor: Cuauhtémoc Nahín Escobedo-Campos
Sede: Hospital General de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México.
Correspondencia: Cuauhtémoc Nahín Escobedo-Campos
Calle mar de Bali, Mz 5, Lt 15, #190, PCN Fracc. Arrecifes, CP 77725, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo.
Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Recibido: Mayo 2021. Aceptado: Junio 2021
RESUMEN
Introducción. El periodo neonatal puede llegar a albergar sorpresas desagradables en el campo de las alteraciones metabólicas (más de 300 de ellas descritas en la literatura), que no serán evidentes hasta que el daño ya esté establecido (discapacidades físicas y mentales), y los tratamientos disponibles se limiten a ser meros sucedáneos de la calidad de vida del afectado, o bien, sea demasiado tarde para hacer cualquier cosa.
Es por ello, que, desde su implementación formal en nuestro país en el año 1988, el tamiz neonatal ha funcionado como una serie de procedimientos preventivos realizados con la finalidad de tener una intervención oportuna, que garantice una oportunidad de tratamiento temprano, así como de derivación adecuados.
Caso clínico. Paciente lactante masculino de un año y siete meses de edad, sin control prenatal, ni postnatal, hasta los seis meses de edad por estreñimiento; nunca realizó las pruebas del tamiz neonatal. Ingresa al Hospital por el servicio de urgencias, derivado de centro de salud, con diagnóstico de retraso psicomotor, desnutrición y anemia.
Conclusión. La importancia de concientizar a madres y padres de familia sobre la necesidad de realizar un seguimiento postnatal adecuado, debe abarcar una evaluación integral, con participación del pediatra, dentro del medio hospitalario, haciendo énfasis en pruebas como el tamiz neonatal, el cual cobra especial relevancia en la detección e intervención temprana ante muchas enfermedades metabólicas importantes, y la prevención de sus principales complicaciones.
Palabras clave: Tamiz Neonatal, Hipotiroidismo Congénito, Derrame Pericárdico.
ABSTRACT
Introduction. The neonatal period can host unpleasant surprises in the field of metabolic alterations (more than 300 of them described in the literature), which will not be evident until the damage is already established (physical and mental disabilities), and the available treatments are limited to being mere substitutes for the quality of life of the affected person, or it is too late to do anything. That is why, since its formal implementation in our country in 1988, the neonatal screening has functioned as a series of preventive procedures carried out in order to have a timely intervention, which guarantees an opportunity for early treatment, as well as proper referral.
Clinical case. A one-year and seven-months-old male infant, without prenatal or postnatal control, until up to six months of age due to constipation; never performed newborn screening tests. He entered the Hospital through the emergency service, derived from the health center, with a diagnosis of psychomotor retardation, malnutrition and anemia.
Conclusion. The importance of making mothers and fathers aware of the need to carry out adequate postnatal follow-up should include a comprehensive evaluation, with the participation of the pediatrician, within the hospital environment, emphasizing tests such as the newborn screening, which charges special relevance in early detection and intervention for many important metabolic diseases, and prevention of their main complications.
Keywords: Newborn Screening, Congenital Hypothyroidism, Pericardial Effusion.
INTRODUCCIÓN
Más allá de la experiencia del clínico más veterano, el periodo neonatal puede llegar a albergar sorpresas desagradables en el campo de las alteraciones metabólicas (más de 300), que no serán evidentes hasta que el daño ya esté establecido (discapacidades físicas y mentales), y los tratamientos disponibles se limiten a ser meros sucedáneos de la calidad de vida del afectado (1, 2).
Es por ello que retomando la preocupación de Garrod en 1902 acerca de la relación entre la herencia y los defectos en el metabolismo (hoy conocidos 95% de ellos transmitidos como herencia autosómica recesiva, con 25% de la descendencia afectada), así como tomando de referencia la técnica de muestreo (tarjeta de Guthrie), implementada por Guthrie a principios de los 60’s en sus investigaciones sobre la fenilcetonuria, llega a México en los años 70’s de manos de Velázquez Arellano la primera intención a nivel nacional de lo que hoy conocemos como tamiz neonatal, una serie de estudios bioquímicos dirigidos de manera inicial a la detección de fenilcetonuria, galactosemia, cetoaciduria de cadena ramificada, homocistinuria y tirosemia (1- 4).
A pesar de su rotundo éxito en nuestro país, el programa del Velázquez Arellano vio su final en 1977, más no enterrado para siempre, ya que, tras una nueva campaña iniciada en 1986 dirigida a la detección de la fenilcetonuria y el hipotiroidismo congénito, se pone de vuelta al tamiz neonatal en 1988, esta vez formalizado bajo los estatutos de la “Norma Técnica No. 131”, la cual pasaría a ser posteriormente la “Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio”, en donde adquiriría carácter de obligatoriedad (1, 4).
Actualmente el tamiz neonatal se clasifica en dos modalidades: 1) Tamiz neonatal básico, que evalúa de 4 a 5 enfermedades (hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria, deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa y galactosemia). 2) Tamiz neonatal ampliado, que evalúa de 20 a 67 enfermedades. En México, es el primero de éstos el que suele realizarse de rutina en el control postnatal del recién nacido (5).
CASO CLÍNICO
Lactante masculino hipotrófico de un año y siete meses de edad, segunda gesta, la madre no llevó ningún tipo de control prenatal. Nace en su domicilio, vía vaginal, atendido por partera, pesando alrededor de 3 kg. No fue valorado por facultativo en periodo postnatal, sino hasta los seis meses de edad por estreñimiento, y nunca realizó las pruebas del tamiz neonatal. Alimentado con seno materno y formula de inicio los seis primeros meses de vida, posteriormente se inició alimentación complementaria, con pobre aceptación. Retardo global del neurodesarrollo, sin alcanzar sostén cefálico, no presenta sedestación, ni bipedestación, ni balbucea. Habita en medio rural. Esquema de vacunación incompleto.
Ingresa al hospital por el servicio de urgencias, derivado de centro de salud, con diagnóstico de retraso psicomotor, desnutrición y anemia. Refiere la madre que acudió a centro de salud por el rechazo del paciente a alimentos diferentes de leche materna, acompañado con cuadros de estreñimiento hasta tres días de evolución, sin más agregados (niega síntomas respiratorios, vómito, diarrea o fiebre).
A su ingreso, se reportan constantes vitales de frecuencia cardiaca de 96 LPM, frecuencia respiratoria de 26 RPM, temperatura de 35°C, SatO2 92%, peso de 4.3 kg, y talla de 60 cm. A la exploración física (Fig. 1), El paciente presenta el característico llanto débil y ronco. Palidez de mucosas y tegumentos ++/+++, así como piel apergaminada y áspera, con datos de deshidratación leve. Cabeza con fontanelas anterior y posterior abiertas, de 1 x 1 cm. Fascie tosca (cretinismo), macroglosia, y labios gruesos. Hipotonía generalizada. Ruidos cardiacos rítmicos de buena intensidad, con bradicardia. Abdomen distendido; peristalsis presente y disminuida; blando y depresible, no doloroso a la palpación, sin palpar visceromegalias; presencia de hernia umbilical irreductible, no dolorosa. Extremidades hipotróficas, con presencia de edema (+/+++).
Figura 1. Hallazgos generales a la exploración física. Destacan fascie cretina, piel apergaminada, abdomen distendido, hernia umbilical, así como extremidades hipotróficas.

Dados los antecedentes presentados y los hallazgos a la exploración clínica, se sospecha de hipotiroidismo congénito, por lo cual se solicita perfil tiroideo (T3 libre < 0.7 pmol/L, T3 total < 0.4 nmol/L, T4 libre < 1.0 pmol/L, T4 total 6.24 nmol/L, TSH > 60.0 uIU/mL), cuyo resultado corrobora diagnóstico, iniciando manejo con levotiroxina a dosis de 10 mcg/kg/día.
Ante la presencia de distensión abdominal secundaria a historia de constipación crónica, se decide realizar radiografía toracoabdominal (Fig. 2), en donde no sólo se evidencian asas intestinales distendidas, si no, que también se da hallazgo a una cardiomegalia, por lo cual, en su segundo día de estancia hospitalaria, se solicita ecocardiograma Doppler a color, como parte del seguimiento. Se concluyen como hallazgos principales la presencia de comunicación interauricular (CIA) tipo ostium secundum (OS) de 3 mm (Fig. 3), ductus arterioso persistente (DAP) (Fig. 4), así como derrame pericárdico severo que colapsa intermitentemente las aurículas (Fig. 5), por lo que se opta inmediatamente por la realización de pericardiocentesis evacuatoria guiada por ultrasonido, procedimiento realizado sin complicaciones , obteniendo 50 mililitros de líquido pericárdico claro citrino, el cual es enviado a pruebas de cultivo que fueron negativas.
Figura 2. Radiografía toracoabdominal tomada al ingreso, en donde se evidencia abdomen globoso a expensas de distensión de asas intestinales, así como también se reporta hallazgo de cardiomegalia.

Figura 3. Ecocardiograma Doppler (Primer Estudio): Comunicación interauricular (CIA) tipo ostium secundum (OS) de 3 mm.
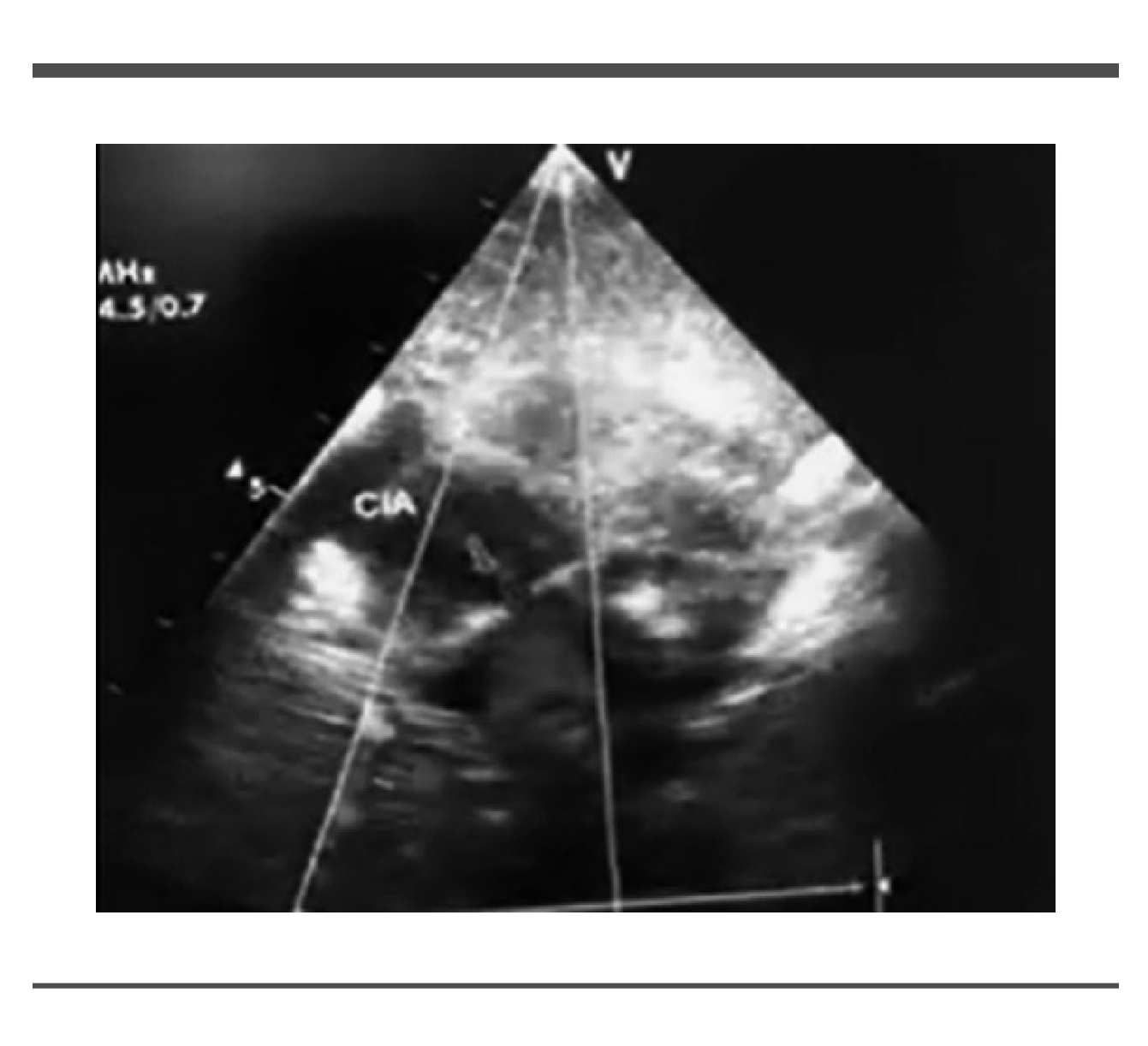
Figura 4. Ecocardiograma Doppler (Primer Estudio): Ductus arterioso persistente (DAP).

Figura 5. Ecocardiograma Doppler (Primer Estudio): Derrame pericárdico severo que colapsa intermitentemente las aurículas.
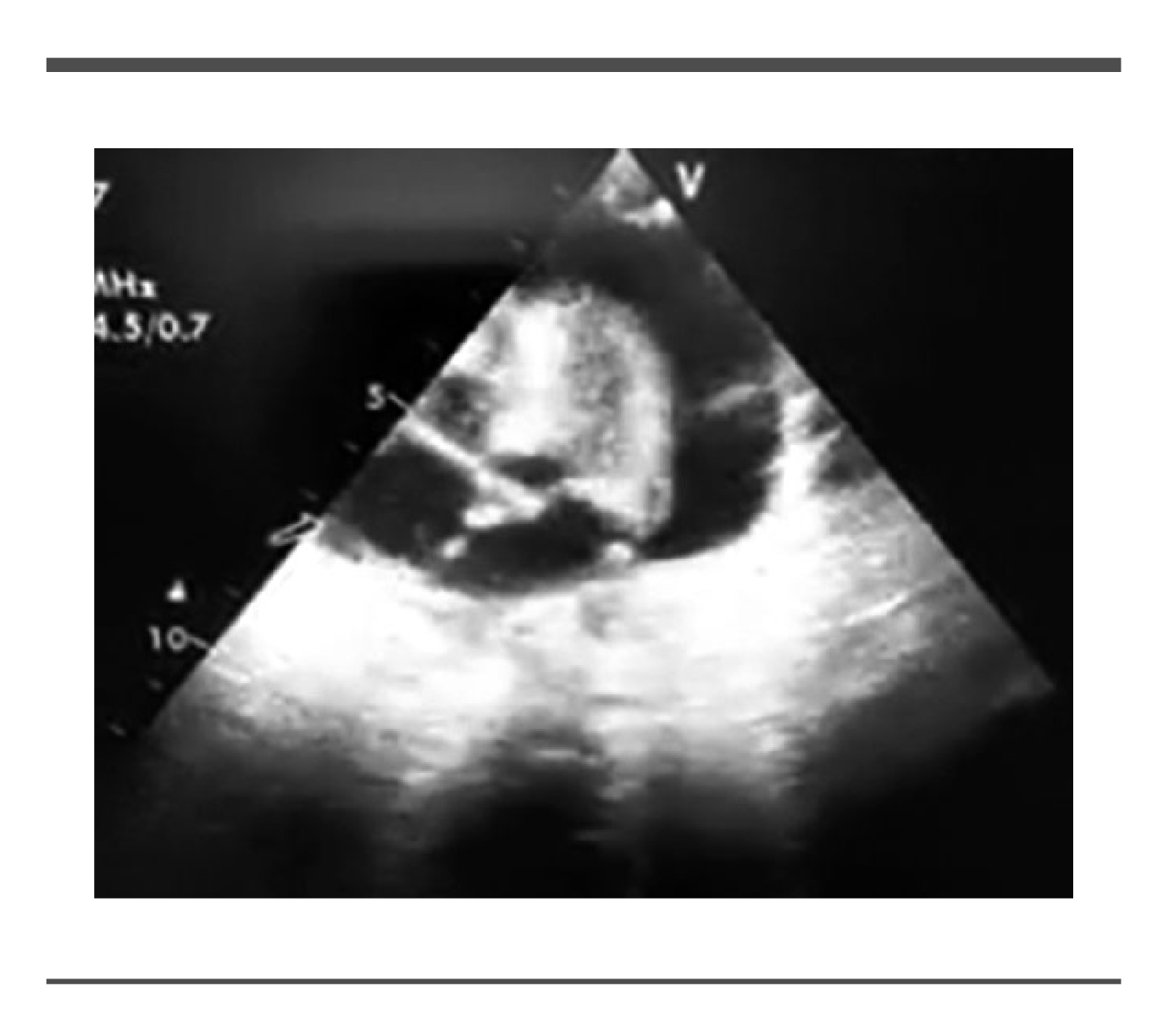
Posteriormente, se realiza ajuste de dosis a tomas divididas a 75 mcg/día lunes, miércoles y viernes, y consumiendo sólo 50 mcg/día el resto de la semana, y se mantiene en vigilancia, con adecuada tolerancia al nuevo ajuste de tratamiento.
En fechas posteriores se realiza segundo ecocardiograma Doppler a color, para seguimiento del derrame pericárdico, a lo que en esta ocasión se reporta derrame pericárdico mínimo sin repercusión hemodinámica (Fig. 6).
Cursa con adecuada evolución y con mejoría clínica del estado general respecto a cuadro de ingreso, se decide alta del servicio con referencia a tercer nivel para seguimiento por parte de la especialidad de cardiología y endocrinología pediátricas.
Figura 6. Ecocardiograma Doppler (Segundo Estudio): Derrame pericárdico mínimo sin repercusión hemodinámica.
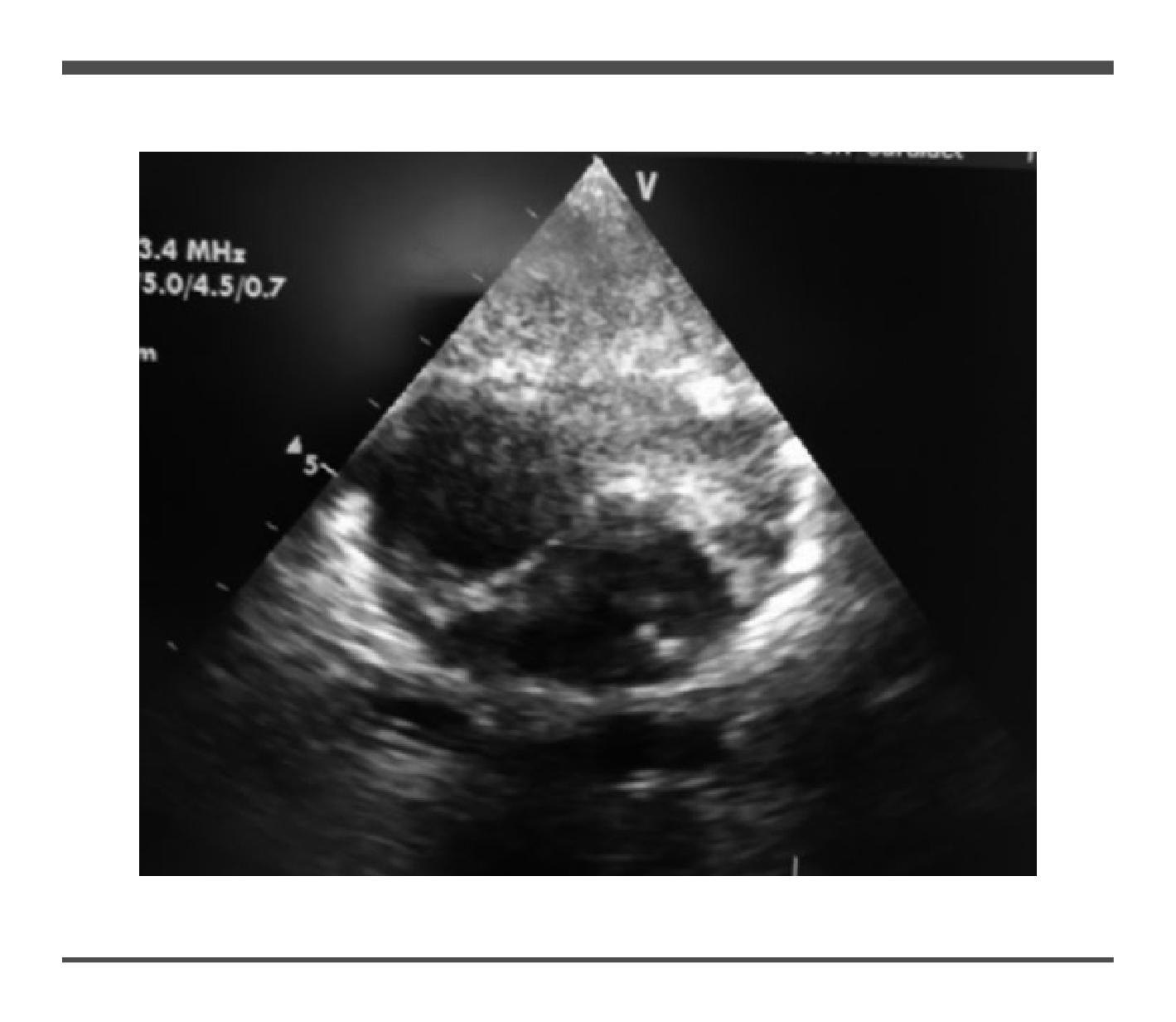
DISCUSIÓN
Gracias a la introducción de las medidas del tamiz neonatal a nuestro país desde hace más de treinta años, se ha presentado un cambio importante en la prevención y en la historia natural de las enfermedades congénitas del metabolismo (3, 6).
Uno de los mayores avances a raíz de su implementación, concierne a la detección temprana y al tratamiento oportuno de la causa prevenible más frecuente de discapacidad intelectual en nuestra sociedad: el hipotiroidismo congénito (3, 6, 7).
Esta entidad patológica es definida por la insuficiencia congénita de la función biológica de las hormonas tiroideas, cuya etiología responde a una falla en la intercomunicación del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, ya sea por deficiencias en la síntesis y transporte hormonales, alteraciones estructurales, o bien, por la resistencia de los tejidos a las hormonas (4, 6).
Esta insuficiencia metabólica, a nivel mundial, afecta al 7 % de la población general, y al 5 % de la población infantil, con predominio del sexo femenino en una relación 2:1. Se reporta globalmente una prevalencia de 1:3000-4000 recién nacidos dependiendo del área geográfica. En México el programa de tamiz neonatal de la Secretaría de Salud durante el periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de mayo de 2018, tamizó un aproximado de 1,273,727 recién nacidos, con una prevalencia al nacimiento de 7.3 por 10,000 recién nacidos vivos (1 caso de cada 1,373 recién nacidos vivos), representando un incremento 1.8 veces mayor respecto a la última década, con un reporte a nivel estatal (Quintana Roo), que si bien no ocupa alguno de los primeros lugares a nivel nacional, cuenta con una prevalencia mayor al nacimiento de 4.0 por 10,000 recién nacidos vivos (7, 8).
Regularmente, los pacientes con hipotiroidismo congénito no muestran alteraciones evidentes al nacimiento, sin embargo, sin tratamiento sustitutivo, las manifestaciones clínicas típicas aparecen cerca del primer mes de vida: encontraremos un bebé que cursa con bradicardias sinusales persistentes, periodos de apnea y fatiga; a la exploración física se hallará somnoliento y letárgico, hipotónico, hiporefléxico, macrosómico, en algunos casos ictérico (prolongada más de dos semanas, a expensas de hiperbilirrubinemia indirecta), con facie tosca e inexpresiva (cretinismo); con tendencia a la hipotermia (temperatura rectal < 35° C); piel marmórea con datos de xerosis cutánea; hirsutismo en la frente; malformaciones del desarrollo óseo (fontanelas anterior y posterior amplias, sutura sagital ensanchada, y, en ocasiones, cifosis dorsales); macroglosia, succión débil y lentitud en la ingesta, además del característico llanto ronco; igualmente podremos visualizar la presencia de hernia umbilical y abdomen distendido con datos de constipación (6, 8, 9).
De no recibir tratamiento sustitutivo antes de los primeros tres meses de vida, aparecerán manifestaciones tardías con efectos devastadores en el crecimiento y desarrollo globales del paciente, irreversibles en más del 90% de los casos: discapacidad intelectual, espasticidad, alteraciones en la marcha y la coordinación motora; mal incremento ponderal, talla baja, mixedema, retraso del neurodesarrollo y del desarrollo psicomotor. (6, 8, 9).
El tamizaje del hipotiroidismo congénito en México se realiza mediante la medición primaria de TSH, debido a su alto grado de sensibilidad, capacidad de detección del hipotiroidismo subclínico, y bajo costo (aunque incapaz de detectar por sí sola el hipotiroidismo central o la elevación tardía de TSH) (9).
El manejo farmacológico de sustitución hormonal con levotiroxina mejora las condiciones generales del paciente rápidamente, pudiendo inclusive alcanzar un crecimiento, desarrollo y peso normal para su edad, así como mejoría del estado de ánimo, la función neuropsicológica, el desarrollo psicomotor y del lenguaje. La dosis utilizada varía de un estudio a otro, sin embargo, la dosis inicial más recomendada está entre 10 a 15 μ/kg/día. Generalmente se inicia con una dosis aproximada de 50 μg diarios, aunque después sea necesario disminuirla, teniendo un seguimiento continuo de la estabilización de los niveles séricos del perfil hormonal tiroideo. La levotiroxina se administra en forma de tabletas molidas, suspendidas en agua mediante una cuchara de metal, debido a que, al ser una sustancia no hidrosoluble, se adhiere a las superficies de plástico. Además, este medicamento debe ser administrado en ayuno (al menos 30 minutos antes del primer alimento), debido a que su interacción con otras sustancias (hierro, soya, fibra, sucralfato, colestiramina, calcio, hidróxido de aluminio, etcétera), interfieren con la absorción de levotiroxina (7-9).
En los pacientes más avanzados con hipotiroidismo congénito, algunas de las complicaciones más frecuentes pueden presentarse: hipoacusia, malformaciones congénitas extratiroideas como paladar hendido y displasia de cadera, malformaciones neurológicas, genitourinarias, digestivas y oftalmológicas, pero, sobre todo, anomalías cardiacas (9).
Dentro del último grupo de complicaciones se mencionan algunas poco frecuentes, y, dentro de ellas, podemos nombrar la aparición del derrame pericárdico (acumulación de un volumen igual o mayor a 50 ml de líquido en el espacio pericárdico), ocasionado debido al aumento de la fuga capilar y la distensibilidad pericárdica que aparece gradualmente en este tipo de pacientes (10, 11).
Tan sólo 24% de los derrames pericárdicos están asociados con enfermedades tiroideas, y, regularmente, de presentarse esta rara complicación, la bibliografía nos reporta en su mayoría hallazgos de derrames leves o asintomáticos que cursan con una evolución crónica y bien tolerada, que por lo regular remiten por completo entre uno a doce meses a la administración de levotiroxina al tratar la enfermedad de base, por lo cual, requiere un alto nivel de sospecha clínica para no pasarlo inadvertido durante la exploración de rutina (10-13).
Sin embargo, así como en el caso de nuestro paciente, en circunstancias de un derrame masivo que involucre una situación de compromiso hemodinámico (posibilidad de un taponamiento cardiaco), será vital para el pronóstico del paciente un drenaje inmediato, evitando así la posibilidad de un desenlace fatal prevenible (11-13).
Es importante, en la prevención primaria del recién nacido, la toma de tamiz neonatal, pero es más importante aún que se realice con calidad, con un equipo educado y capacitado en el procedimiento, velando siempre por buscar que todo paciente goce de las mismas oportunidades de salud (3).
Sin embargo, la variabilidad metodológica y logística existente entre la práctica pública y privada, así como la fragmentación del primero según el tipo de derechohabiencia condicionada por la actividad laboral de los padres, genera una brecha social que diferencia la calidad de la atención entre una parte del sector salud y el otro (14).
De igual manera, la calidad de los resultados del tamiz neonatal entregada a los padres, varía entre instituciones, no entregando todos ellos un resultado objetivo y aclaratorio de las pruebas tomadas, si no, en su mayoría, únicamente una declaratoria escrita o sellada que indica “tamiz neonatal normal” (14).
El tamiz neonatal, así como la salud, consta de un carácter de obligatoriedad y por lo mismo, este debe considerar las condiciones en las que vive cada individuo (región geográfica, condiciones sociales, etcétera.), eliminando cada brecha existente que pudiere generar desigualdad entre las condiciones de salud de un niño y otro, garantizando las mismas oportunidades diagnósticas y terapéuticas para lograr una calidad de vida adecuada para todos ellos (14).
CONCLUSIONES
El caso se presenta como señal de alerta para todo el personal sanitario, acerca de la importancia de concientizar a madres y padres de familia sobre la necesidad de realizar un seguimiento postnatal adecuado.
Recomendamos tener especial vigilancia y seguimiento sobre todo aquellos casos que involucren situaciones específicas como comunidades alejadas de unidades hospitalarias, así como el riesgo social, entre otros factores que pudiesen poner en riesgo la integridad y salud del neonato.
Lo anterior ha de abarcar una evaluación integral de los casos, con participación del pediatra, dentro del medio hospitalario, el cual cuenta con herramientas accesibles, sencillas y gratuitas, como es el tamiz neonatal que cobra especial relevancia en la detección temprana de muchas enfermedades metabólicas importantes (en este caso particular, del hipotiroidismo congénito), las cuales son tratables, pero con secuelas neurológicas permanentes que son evitables, siempre y cuando contemos con un diagnóstico oportuno.
Fuentes de financiamiento: la presente investigación no cuenta con fuentes de financiamiento.
Conflictos de interés: el autor declara no tener ningún conflicto de interés.
REFERENCIAS
- Trigo-Madrid M, Díaz-Gallardo J, Mar-Aldana R, Ruiz-Ochoa D, Moreno-Graciano C, Martínez-Cruz P, et al. Resultados del Programa de Tamiz Neonatal Ampliado y epidemiología perinatal en los servicios de sanidad de la Secretaría de Marina Armada de México. Acta Pediátr Méx 2014; 35: 448-58.
- Barba-Evia JR. Tamiz neonatal: una estrategia en la medicina preventiva. Rev Méx Patol Clin 2004; 51 (3):130-44.
- Morales-Ortiz AV. Tamiz Neonatal: una herramienta segura para prevenir el Hipotiroidismo Congénito. Temas de Ciencia y Tecnología 2015; 19 (55): 35-41.
- Martínez-Montes AE. Tamiz neonatal en México. UAdeC CGEPI 2018; 52.
- Dautt-Leyva JG, Aguilera-Lizárraga M. Tamiz Neonatal Ampliado. Arch Salud Sin. 2012; 6 (1):28-9.
- Prevención, Detección y Diagnóstico Hipotiroidismo Congénito en el Primer Nivel de Atención. Guía de Práctica Clínica México D.F: ISSSTE; 2015. Disponible en: http://www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/gpc/catalogoMaestroGPC.html
- Hinojosa-Trejo MA, Vela-Amieva M, Ibarra-González I, De Cosío-Farías AP, Herrera-Pérez LDA, Caamal-Parra G, et al. Prevalencia al nacimiento de hipotiroidismo congénito. Acta Pediatr Méx. 2018; Supl I (39):5S-13S.
- Ojeda-Rincón SA, Gualdrón-Rincón EF, García-Rueda NA, Sarmiento- Villamizar DF, Parada-Botello NS, Gelves-Díaz SA, et al. Hipotiroidismo congénito, la primera causa de retraso mental prevenible: un desafío para la medicina preventiva. MÉD.UIS. 2016; 29(1):53-60.
- Castilla-Peón MF. Hipotiroidismo congénito. Bol Med Hosp Infant Méx. 2015; 72 (2): 140-8.
- Deiros-Bronte L, García-Guereta L, Labrandero de Lera C, Guerrero- Fernández J. Hipotiroidismo desenmascarado por derrame pericárdico severo. AEP, An Pediat. 2010; 73 (1):56-8.
- Navarro-Ulloa OD, Bello-Espinosa A, Borré-Naranjo D, Ramírez-Barranco R, Sarmiento Agámez O, Arteta-Acosta C. Derrame pericárdico y taponamiento cardiaco. Rev Colomb Cardiol. 2017; 24(6):622.e1-622.e5.
- Rojas-Solano JR, Peláez-Gil MC, Jiménez-Bolaños F. Taponamiento cardíaco por hipotiroidismo: descripción de 2 casos. Rev Costarric Cardiol. 2005; 7:3.
- Purkait R, Prasad A, Bhadra R, Basu A. Massive pericardial effusion as the only manifestation of primary hypothyroidism. J Cardiovasc Dis Res. 2013; 4:248-50.
- Vela-Amieva M, Belmont-Martínez L, Ibarra-González I, Fernández-Lainez C. Variabilidad interinstitucional del tamiz neonatal en México. Bol Med Hosp Infant Méx. 2009; 66:431-9.




